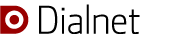![]()
La minerÚa ilegal en SucumbÚos y Orellana: Un anÃlisis jurÚdico sobre la eficacia del marco normativo ecuatoriano frente a la protecciµn de los derechos ambientales y colectivos
Illegal mining in SucumbÚos and Orellana: A legal analysis of the effectiveness of the Ecuadorian regulatory framework in protecting environmental and collective rights
A mineraÓÐo ilegal em SucumbÚos e Orellana: Uma anÃlise jurÚdica da eficÃcia do quadro regulatµrio equatoriano na proteÓÐo dos direitos ambientais e coletivos
 |
|||||
 |
|||||
 |
|||||
Correspondencia: wijaramillofi@uide.edu.ec
Ciencias TÕcnicas y Aplicadas
ArtÚculo de Investigaciµn
* Recibido: 26 de agosto de 2025 *Aceptado: 11 de septiembre de 2025 * Publicado: 13 de octubre de 2025
I. Estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador, Ecuador.
II. Estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador, Ecuador.
III. Docente de la Universidad Internacional del Ecuador, Ecuador.
Resumen
Este estudio analiza el impacto de la minerÚa ilegal en SucumbÚos y Orellana, dos provincias amazµnicas gravemente afectadas por esta actividad. Se identifican consecuencias ambientales como la deforestaciµn, la pÕrdida de biodiversidad y la contaminaciµn de rÚos con mercurio y otros metales pesados, lo que pone en riesgo la salud de los ecosistemas y de las comunidades locales. En el plano social, se observan efectos como el desplazamiento de poblaciones, el aumento de la delincuencia y la precarizaciµn laboral, desde una perspectiva jurÚdica, el anÃlisis se centra en la eficacia del marco normativo ecuatoriano en la protecciµn de los derechos ambientales y colectivos. A pesar de contar con una Constituciµn garantista y una legislaciµn ambiental avanzada, se evidencian serias deficiencias en la aplicaciµn de la norma, el control estatal y la sanciµn a los infractores, el objetivo principal es evaluar la respuesta legal frente a esta problemÃtica y proponer estrategias que fortalezcan la institucionalidad, promuevan la justicia ambiental y ofrezcan alternativas sostenibles para las comunidades afectadas. Este enfoque busca no solo mitigar el daþo existente, sino tambiÕn garantizar la vigencia de los derechos de la naturaleza y de los pueblos amazµnicos.
Palabras Clave: MinerÚa ilegal; Derechos ambientales; Contaminaciµn; AmazonÚa; Marco normativo.
Abstract
This study analyzes the impact of illegal mining in SucumbÚos and Orellana, two Amazonian provinces severely affected by this activity. It identifies environmental consequences such as deforestation, biodiversity loss, and river contamination with mercury and other heavy metals, which puts the health of ecosystems and local communities at risk. At the social level, it observes effects such as population displacement, increased crime, and job insecurity. From a legal perspective, the analysis focuses on the effectiveness of the Ecuadorian regulatory framework in protecting environmental and collective rights. Despite a constitutional guarantee and advanced environmental legislation, serious deficiencies are evident in the enforcement of regulations, state oversight, and punishment of violators. The main objective is to evaluate the legal response to this problem and propose strategies that strengthen institutions, promote environmental justice, and offer sustainable alternatives for the affected communities. This approach seeks not only to mitigate existing damage, but also to guarantee the validity of the rights of nature and of the Amazonian peoples.
Keywords: Illegal mining; Environmental rights; Pollution; Amazon; Regulatory framework.
Resumo
Este estudo analisa o impacto da mineraÓÐo ilegal em SucumbÚos e Orellana, duas provÚncias amazµnicas severamente afetadas por esta atividade. Identifica consequõncias ambientais como a desflorestaÓÐo, a perda de biodiversidade e a contaminaÓÐo dos rios com mercºrio e outros metais pesados, o que coloca em risco a saºde dos ecossistemas e das comunidades locais. A nÚvel social, observa efeitos como a deslocaÓÐo da populaÓÐo, o aumento da criminalidade e a precarizaÓÐo do trabalho. Do ponto de vista jurÚdico, a anÃlise centra-se na eficÃcia do quadro regulatµrio equatoriano na proteÓÐo dos direitos ambientais e coletivos. Apesar de uma garantia constitucional e de uma legislaÓÐo ambiental avanÓada, sÐo evidentes graves deficiõncias na aplicaÓÐo das normas, na fiscalizaÓÐo estatal e na puniÓÐo dos infratores. O principal objetivo Õ avaliar a resposta jurÚdica a este problema e propor estratÕgias que fortaleÓam as instituiÓ¾es, promovam a justiÓa ambiental e ofereÓam alternativas sustentÃveis Ás comunidades afetadas. Esta abordagem procura nÐo sµ mitigar os danos existentes, mas tambÕm garantir a vigõncia dos direitos da natureza e dos povos amazµnicos.
Palavras-chave: MineraÓÐo ilegal; Direitos ambientais; PoluiÓÐo; Amazµnia; Marco regulatµrio.
Introducciµn
La minerÚa ilegal representa una de las amenazas mÃs graves y complejas para la sostenibilidad ambiental, la cohesiµn social y el respeto a los derechos colectivos en el Ecuador. En las provincias de SucumbÚos y Orellana, ubicadas en el corazµn de la AmazonÚa ecuatoriana, este fenµmeno ha adquirido una dimensiµn alarmante, al punto de comprometer la integridad de ecosistemas vitales, la salud de las poblaciones locales y la vigencia efectiva del Estado de derecho. Estas regiones no solo albergan una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta, sino que tambiÕn constituyen territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades indÚgenas, cuyas formas de vida estÃn profundamente entrelazadas con el entorno natural.
La expansiµn acelerada de la minerÚa ilegal ha generado una serie de impactos negativos que trascienden lo ambiental: contaminaciµn de fuentes hÚdricas con metales pesados, destrucciµn de suelos y hÃbitats, aumento de enfermedades vinculadas a la exposiciµn de sustancias tµxicas, ruptura del tejido comunitario, conflictividad social, desplazamientos forzados y el debilitamiento de las economÚas locales. Paralelamente, se observa una preocupante ineficacia en los mecanismos estatales de control, prevenciµn y sanciµn, lo que permite que esta actividad ilÚcita prolifere con relativa impunidad, muchas veces con la complicidad de redes de corrupciµn o la falta de presencia institucional en zonas remotas.
Desde el Ãmbito jurÚdico, resulta urgente interrogar la capacidad real del marco normativo ecuatoriano incluida la Constituciµn, la Ley de MinerÚa, la normativa ambiental secundaria y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado para proteger los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos indÚgenas y comunidades locales. Si bien Ecuador ha sido pionero en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, esta innovaciµn constitucional aºn enfrenta serios desafÚos para su aplicaciµn prÃctica, especialmente en contextos de explotaciµn ilegal de recursos naturales.
El presente estudio tiene como objetivo principal analizar la eficacia de las normas jurÚdicas y polÚticas pºblicas orientadas a frenar la minerÚa ilegal en SucumbÚos y Orellana, a partir de un enfoque integral que articule dimensiones legales, ambientales, sociales y territoriales. Asimismo, se busca identificar los vacÚos normativos, las limitaciones en la capacidad de respuesta institucional y las posibles rutas para fortalecer un modelo de gobernanza ambiental que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales de sostenibilidad, equidad intergeneracional y plurinacionalidad.
Finalmente, esta investigaciµn aspira a contribuir con insumos ºtiles para la formulaciµn de estrategias jurÚdicas y sociales orientadas a la defensa de los territorios amazµnicos, el respeto a los derechos colectivos y la promociµn de alternativas sostenibles que respondan a las necesidades reales de las comunidades afectadas, en consonancia con los principios de justicia ambiental, participaciµn ciudadana y reparaciµn integral.
MetodologÚa
La presente investigaciµn adopta un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y analÚtico, orientado a examinar la eficacia del marco normativo ecuatoriano frente a la minerÚa ilegal en las provincias de SucumbÚos y Orellana, con especial Õnfasis en la protecciµn de los derechos ambientales y colectivos. El estudio se estructura a partir de la revisiµn doctrinal, normativa y jurisprudencial, complementada con el anÃlisis de casos concretos registrados en el territorio, en primer lugar, se realizµ una revisiµn exhaustiva de la normativa vigente en materia ambiental, minera y de derechos colectivos en el Ecuador, incluyendo la Constituciµn de la Repºblica, la Ley de MinerÚa, el Cµdigo OrgÃnico del Ambiente, y tratados internacionales ratificados por el Estado. Esta revisiµn permitiµ establecer el marco legal aplicable y detectar posibles vacÚos o contradicciones en su aplicaciµn.
En segundo lugar, se desarrollµ un anÃlisis de informaciµn secundaria proveniente de estudios acadÕmicos, informes de organizaciones no gubernamentales, reportes institucionales, pronunciamientos judiciales y noticias de medios de comunicaciµn locales y nacionales. Esta informaciµn sirviµ para contextualizar los efectos sociales y ecolµgicos de la minerÚa ilegal en SucumbÚos y Orellana, finalmente, se seleccionaron casos representativos de conflictos socioambientales vinculados a la minerÚa ilegal en ambas provincias, a fin de ilustrar de manera empÚrica las debilidades y limitaciones del sistema jurÚdico. Estos casos fueron analizados bajo criterios de pertinencia territorial, afectaciµn a derechos y presencia (o ausencia) de intervenciµn estatal, esta metodologÚa permitiµ articular los elementos normativos, doctrinarios y fÃcticos necesarios para evaluar con mayor profundidad la efectividad del marco legal, y formular propuestas orientadas a mejorar la protecciµn jurÚdica de los territorios amazµnicos y de las comunidades que los habitan.
Contexto de la minerÚa ilegal en SucumbÚos y Orellana: impactos socioambientales y dinÃmicas territoriales
La minerÚa ilegal en las provincias amazµnicas de SucumbÚos y Orellana ha proliferado con rapidez en las ºltimas dÕcadas, convirtiÕndose en una actividad altamente lucrativa, pero profundamente destructiva. Estas provincias, ubicadas en la regiµn nororiental del Ecuador, poseen una riqueza natural incalculable, con extensas Ãreas de bosque primario, rÚos vitales para el equilibrio ecolµgico y territorios habitados por comunidades indÚgenas y campesinas. Sin embargo, esta riqueza ha sido blanco de operaciones mineras no reguladas que han vulnerado derechos, transformado paisajes y alterado la vida comunitaria (SÃnchez & Leµn, 2021).
Las principales formas de minerÚa ilegal en estas zonas incluyen la extracciµn de oro aluvial en riberas de rÚos como el Coca, Napo y Aguarico, utilizando mÕtodos rudimentarios y altamente contaminantes. Uno de los principales insumos utilizados es el mercurio, una sustancia tµxica que contamina cuerpos de agua, suelos y organismos vivos, provocando efectos irreversibles en los ecosistemas. Esta contaminaciµn afecta directamente a especies endÕmicas y a las fuentes de subsistencia de las poblaciones locales, como la pesca, la agricultura y el uso ancestral del territorio (DefensorÚa del Pueblo del Ecuador [DPE], 2022).
A nivel social, la minerÚa ilegal ha generado conflictos internos en las comunidades, polarizaciµn entre quienes se benefician econµmicamente de la actividad y quienes defienden la protecciµn del territorio. AdemÃs, se ha documentado un aumento de la delincuencia organizada, el trabajo informal, la trata de personas y el deterioro de las condiciones de vida, especialmente de mujeres, niþos y personas mayores (Cepeda, 2020). A esto se suma la dÕbil presencia institucional del Estado en zonas remotas, lo que permite que redes de minerÚa ilegal operen con relativa impunidad, muchas veces ligadas a grupos armados o estructuras de corrupciµn local (êlvarez, 2023).
Este panorama evidencia que la problemÃtica de la minerÚa ilegal en SucumbÚos y Orellana no puede ser entendida ºnicamente desde una perspectiva ambiental, sino que exige una visiµn integral que incorpore factores econµmicos, sociales, culturales y geopolÚticos. AdemÃs, plantea la necesidad de repensar las estrategias de intervenciµn pºblica y el rol del Derecho en contextos donde las garantÚas constitucionales como los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunidades indÚgenas se ven constantemente vulneradas (Acosta & MartÚnez, 2018).
Impactos ambientales de la minerÚa ilegal.
La minerÚa ilegal en las provincias de SucumbÚos y Orellana provoca impactos ambientales profundos y multisistÕmicos, que ponen en riesgo la integridad de uno de los ecosistemas mÃs biodiversos del planeta: la AmazonÚa ecuatoriana. Al operar fuera de los controles ambientales establecidos, esta actividad extractiva vulnera gravemente los principios de sostenibilidad y conservaciµn ambiental, generando consecuencias negativas a corto, mediano y largo plazo (Ministerio del Ambiente, Agua y Transiciµn Ecolµgica [MAATE], 2022).
En primer lugar, la deforestaciµn acelerada es uno de los efectos mÃs visibles y dramÃticos. Para la apertura de zonas de explotaciµn, se talan grandes extensiones de bosque primario, generando la pÕrdida irreversible de coberturas forestales que cumplen funciones cruciales en el ciclo del carbono, la regulaciµn climÃtica y la conservaciµn de la biodiversidad. Esta pÕrdida vegetal impacta directamente en la reducciµn de hÃbitats naturales para numerosas especies endÕmicas muchas de ellas en peligro de extinciµn alterando las cadenas trµficas y la estabilidad ecolµgica (SÃnchez & Leµn, 2021; WWF Ecuador, 2021).
Otro impacto ambiental severo es la contaminaciµn hÚdrica. La minerÚa ilegal en estas zonas utiliza mercurio como agente amalgamante para separar el oro de los sedimentos, liberando grandes cantidades de este metal pesado y otros compuestos tµxicos en rÚos y quebradas. El mercurio, altamente persistente y bioacumulativo, contamina los sistemas acuÃticos, afectando no solo a la fauna sino tambiÕn a las comunidades humanas que dependen del agua para el consumo, la pesca y las actividades cotidianas. Este tipo de contaminaciµn tiene efectos neurotµxicos y puede ocasionar problemas de salud pºblica, incluyendo daþos neurolµgicos en poblaciones vulnerables (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2021).
Adicionalmente, la minerÚa ilegal genera una alteraciµn significativa del suelo y de la geomorfologÚa local. La remociµn indiscriminada de sedimentos y la modificaciµn de cauces fluviales provocan erosiµn, sedimentaciµn y cambios en el drenaje natural, lo que incrementa la vulnerabilidad de las Ãreas circundantes a deslizamientos y fenµmenos hidrometeorolµgicos extremos. Estos cambios repercuten negativamente en la productividad agrÚcola y en la estabilidad territorial de las comunidades asentadas en la regiµn (DefensorÚa del Pueblo del Ecuador [DPE], 2022).
Finalmente, la minerÚa ilegal fragmenta y deteriora corredores biolµgicos esenciales para el mantenimiento de procesos ecolµgicos como la dispersiµn de semillas, la polinizaciµn y los movimientos migratorios de fauna silvestre. La reducciµn de la conectividad del paisaje facilita la pÕrdida de biodiversidad, altera los balances naturales y compromete la resiliencia del ecosistema frente al cambio climÃtico (WWF Ecuador, 2021).
En resumen, los impactos ambientales causados por la minerÚa ilegal en SucumbÚos y Orellana son multidimensionales, comprometen los principios constitucionales de protecciµn a la naturaleza y afectan directamente el derecho de las poblaciones locales a un ambiente sano. La magnitud y persistencia de estos daþos requieren respuestas legales, tÕcnicas y sociales integrales para revertir y mitigar sus efectos en el territorio amazµnico (Acosta & MartÚnez, 2018).
Visiµn integral de la minerÚa ilegal: factores econµmicos, sociales, culturales y geopolÚticos.
La problemÃtica de la minerÚa ilegal en las provincias de SucumbÚos y Orellana no puede ser comprendida ni abordada adecuadamente desde una ºnica perspectiva ambiental, sino que requiere una visiµn integral que abarque las dimensiones econµmicas, sociales, culturales y geopolÚticas que entrelazan y amplifican sus efectos, desde el punto de vista econµmico, la minerÚa ilegal actºa como un fenµmeno multifacÕtico. Por un lado, representa una fuente inmediata de ingresos para poblaciones locales en situaciµn de vulnerabilidad, muchas veces en contextos de pobreza estructural, desempleo y ausencia de alternativas econµmicas formales. La actividad minera informal brinda oportunidades de trabajo aunque precario y sin garantÚas laborales lo que explica su arraigo en ciertas comunidades (Cepeda, 2020). Sin embargo, esta economÚa paralela genera distorsiones en los mercados locales, fomenta la informalidad y la evasiµn fiscal, y crea redes ilÚcitas que involucran el contrabando de minerales, el lavado de activos y la corrupciµn de funcionarios pºblicos. Estos factores erosionan la gobernabilidad y la estabilidad econµmica regional, dificultando la implementaciµn de polÚticas pºblicas efectivas (MAATE, 2022).
En el plano social, la minerÚa ilegal contribuye a la fragmentaciµn comunitaria y al deterioro del tejido social. Las comunidades enfrentan conflictos internos entre quienes se benefician de la extracciµn y quienes defienden la conservaciµn del territorio. Se documentan casos de violencia, desplazamiento forzado y aumento de problemÃticas sociales como la trata de personas, el consumo de sustancias y la delincuencia organizada (DPE, 2022). Particularmente, mujeres, niþas y jµvenes se ven afectados de manera desproporcionada, al ser vulnerables a abusos y explotaciµn en contextos de alta precariedad. AdemÃs, la llegada masiva de migrantes atraÚdos por la minerÚa genera tensiones demogrÃficas y culturales (UNODC, 2021).
La dimensiµn cultural es central para entender las implicaciones profundas de la minerÚa ilegal en territorios habitados por pueblos indÚgenas y comunidades originarias. Estas comunidades poseen una cosmovisiµn y formas de vida estrechamente vinculadas a la naturaleza, la tierra y el agua, que son esenciales para su identidad, espiritualidad y sobrevivencia (Acosta & MartÚnez, 2018). La destrucciµn de los ecosistemas, la contaminaciµn de fuentes hÚdricas y la alteraciµn del territorio ancestral afectan no solo sus medios de subsistencia tradicionales como la agricultura, la caza y la pesca sino tambiÕn sus derechos colectivos y culturales consagrados en la Constituciµn ecuatoriana y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. La imposiciµn de actividades extractivas externas puede ocasionar procesos de aculturaciµn, pÕrdida de saberes ancestrales y desarraigo social (Escobar, 2020).
Desde la perspectiva geopolÚtica, la minerÚa ilegal en la AmazonÚa ecuatoriana se inserta en dinÃmicas complejas que involucran actores transnacionales y regionales. La proximidad a las fronteras con Colombia y Perº facilita la circulaciµn transfronteriza de minerales, capitales y personas, incluyendo grupos criminales organizados que aprovechan la debilidad institucional en zonas remotas para consolidar su control (êlvarez, 2023). Este escenario desafÚa la soberanÚa nacional y plantea problemas de seguridad, gobernanza y cooperaciµn internacional. La insuficiente presencia del Estado en territorios dispersos y de difÚcil acceso contribuye a la proliferaciµn de redes ilÚcitas y a la falta de control efectivo (UNODC, 2021).
En consecuencia, abordar la minerÚa ilegal desde una visiµn integral implica superar enfoques fragmentados y aislados. Requiere el diseþo y la implementaciµn de polÚticas pºblicas multidimensionales que contemplen la generaciµn de alternativas econµmicas sostenibles y legales, el fortalecimiento del tejido social y cultural de las comunidades, la protecciµn efectiva de los derechos colectivos y ambientales, y la cooperaciµn interinstitucional y transfronteriza para garantizar la seguridad y la gobernabilidad territorial (SÃnchez & Leµn, 2021). Solo asÚ serà posible enfrentar de manera efectiva los retos que la minerÚa ilegal impone a la AmazonÚa ecuatoriana y avanzar hacia un modelo de desarrollo que respete la diversidad, la justicia y la sostenibilidad.
Afectaciones sociales y culturales
Las repercusiones de la minerÚa ilegal en la regiµn amazµnica ecuatoriana van mucho mÃs allà del daþo ambiental visible: se manifiestan con fuerza en las estructuras sociales, en los valores culturales y en la cohesiµn comunitaria de los pueblos que habitan este territorio. La expansiµn desregulada de actividades extractivas ilegales ha generado una transformaciµn profunda en las formas de vida de las comunidades rurales e indÚgenas, reemplazando economÚas tradicionales por dinÃmicas impuestas desde lµgicas extractivistas, patriarcales y violentas.
En este contexto, las redes criminales que controlan la minerÚa ilegal no solo actºan como agentes econµmicos, sino que instauran regÚmenes de gobernanza de facto basados en el miedo, la cooptaciµn y la violencia. Estas estructuras socavan la legitimidad del Estado, reemplazan sus funciones esenciales y distorsionan las relaciones comunitarias a travÕs del clientelismo, la extorsiµn y la fragmentaciµn del tejido social. Como lo advierte la Fundaciµn InSight Crime (2023), estas organizaciones logran establecer economÚas paralelas que se sostienen mediante el trabajo forzoso, el pago por protecciµn, el trÃfico de personas y el uso de menores en labores de extracciµn o como mensajeros y vigilantes en campamentos ilegales.
La presencia de minerÚa ilegal genera una ruptura radical del equilibrio sociocultural. Las prÃcticas agrÚcolas, el comercio justo, el ecoturismo y otras formas de sustento tradicional se ven desplazadas por una economÚa extractiva centrada en el lucro inmediato, sin planificaciµn ni sostenibilidad. Esta situaciµn afecta no solo la seguridad alimentaria, sino tambiÕn el sentido de identidad y pertenencia cultural de las comunidades, cuyo vÚnculo con la tierra y los recursos naturales es profundamente espiritual y colectivo (Acosta, 2012). Asimismo, se introducen patrones de consumo ajenos a la lµgica comunitaria, generando tensiones intergeneracionales y debilitamiento de las formas tradicionales de organizaciµn.
A nivel comunitario, esta dinÃmica se traduce en la pÕrdida de liderazgo legÚtimo, en el aumento de la violencia de gÕnero, en la intensificaciµn del alcoholismo y las adicciones, asÚ como en el deterioro de los sistemas educativos y sanitarios. Las mujeres y niþas son particularmente vulnerables, enfrentando riesgos asociados a la trata, la violencia sexual y la carga desigual del trabajo de cuidados en contextos de crisis. Las juventudes, por su parte, se enfrentan a la frustraciµn y a la falta de oportunidades reales, lo que los expone a la cooptaciµn por parte de redes delictivas, reforzando asÚ el ciclo de exclusiµn y violencia.
Por otra parte, el debilitamiento de la institucionalidad estatal en estas regiones producto de la corrupciµn, la inacciµn o la complicidad con intereses econµmicos ilegales impide la aplicaciµn efectiva de los derechos colectivos, reconocidos en la Constituciµn del Ecuador de 2008. El principio del Sumak Kawsay, que plantea una convivencia armµnica entre los seres humanos y la naturaleza, es vulnerado sistemÃticamente por una lµgica extractivista que mercantiliza el territorio y desconoce la autonomÚa de los pueblos originarios.
Frente a este escenario, es urgente desarrollar polÚticas pºblicas orientadas a la reparaciµn cultural y la revitalizaciµn del tejido social. Esto requiere no solo fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, sino sobre todo devolver la voz y el protagonismo a las comunidades afectadas. Es necesario consolidar estructuras de gobernanza territorial que sean legÚtimas, participativas y culturalmente pertinentes, capaces de articular procesos de justicia restaurativa, protecciµn colectiva y fortalecimiento del patrimonio inmaterial de los pueblos amazµnicos.
Solo a travÕs de un enfoque integral que combine justicia social, justicia ambiental y justicia intercultural serà posible enfrentar los retos estructurales que plantea la minerÚa ilegal. La reconstrucciµn del tejido social debe convertirse en el eje central de cualquier estrategia de intervenciµn, reconociendo a las comunidades no como vÚctimas pasivas, sino como sujetos de derechos, guardianes del territorio y actores imprescindibles para la construcciµn de un modelo de desarrollo equitativo, diverso y sustentable.
Dimensiµn econµmica de la minerÚa ilegal
El crecimiento descontrolado de la minerÚa ilegal en la AmazonÚa ecuatoriana constituye una seria amenaza no solo para la integridad ecolµgica y social del territorio, sino tambiÕn para el desarrollo econµmico sostenible a nivel local, regional y nacional. Este fenµmeno ha dado lugar a un sistema econµmico paralelo, informal e ilÚcito, que distorsiona los principios bÃsicos de una economÚa funcional y democrÃtica al favorecer la concentraciµn de riqueza en manos de actores criminales y al generar profundos desequilibrios territoriales.
La minerÚa ilegal, al operar fuera del marco jurÚdico y tributario, evade impuestos, no aporta al presupuesto estatal ni cumple con obligaciones laborales, ambientales o sociales. En consecuencia, mientras genera altos ingresos inmediatos para ciertos sectores o actores, estos recursos no se traducen en inversiµn pºblica ni en beneficios colectivos para las comunidades, perpetuando asÚ un modelo de acumulaciµn excluyente. Segºn la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2024), este tipo de minerÚa representa una de las fuentes de financiamiento mÃs lucrativas para el crimen organizado en AmÕrica Latina, superando incluso a algunas modalidades del narcotrÃfico en ciertas regiones.
A nivel local, esta actividad destruye sectores econµmicos sostenibles como la agricultura, la pesca artesanal, el turismo comunitario y los emprendimientos productivos basados en el respeto al entorno natural. La contaminaciµn de rÚos con mercurio, la deforestaciµn y el deterioro de los suelos afectan directamente la productividad y la seguridad alimentaria de las comunidades. Esta dinÃmica erosiona las capacidades locales de autogestiµn, rompe los circuitos de economÚa solidaria y profundiza la dependencia de actividades extractivas de alto impacto, que son volÃtiles, inestables y carentes de planificaciµn (Acosta, 2012).
Desde una perspectiva macroeconµmica, la expansiµn de este sector informal alimenta un entorno de inestabilidad, desincentiva la inversiµn extranjera responsable y debilita la competitividad de los territorios amazµnicos. La corrupciµn sistÕmica asociada a la minerÚa ilegal impone costos elevados al funcionamiento institucional, afecta la seguridad jurÚdica y obstaculiza procesos de desarrollo integral. Las dinÃmicas de soborno, extorsiµn y captura de funcionarios pºblicos reproducen un escenario de impunidad estructural que, lejos de erradicarse, se fortalece mediante la connivencia de actores estatales y privados (InSight Crime, 2023).
Al mismo tiempo, la minerÚa ilegal acentºa la fragmentaciµn social en los territorios. Las comunidades tienden a dividirse entre quienes se benefician econµmicamente aunque sea de forma temporal y riesgosa y quienes sufren las consecuencias ecolµgicas y sociales. Esta polarizaciµn genera conflictos internos, deteriora las relaciones comunitarias y debilita la acciµn colectiva, impidiendo que emerjan propuestas de desarrollo sustentable con base comunitaria. En muchos casos, la falta de oportunidades laborales dignas obliga a los jµvenes a incorporarse en esta economÚa ilÚcita, exponiÕndolos a situaciones de riesgo, violencia y criminalizaciµn.
Frente a esta compleja realidad, se hace urgente replantear los modelos de desarrollo aplicados en la AmazonÚa y priorizar una visiµn territorial que fortalezca el tejido econµmico local desde una lµgica de derechos y sostenibilidad. Esto implica diseþar polÚticas pºblicas que promuevan la diversificaciµn productiva, fomenten alternativas econµmicas basadas en el conocimiento ancestral, la bioeconomÚa y la soberanÚa alimentaria, y que reconozcan a las comunidades amazµnicas como protagonistas activos del desarrollo.
Asimismo, se requiere reforzar los mecanismos de fiscalizaciµn econµmica y control financiero para rastrear los flujos ilegales asociados a la comercializaciµn de oro extraÚdo ilÚcitamente. La trazabilidad, la transparencia y la rendiciµn de cuentas deben convertirse en pilares de una polÚtica econµmica orientada al bienestar colectivo y al respeto del patrimonio natural. Solo asÚ serà posible romper el ciclo de pobreza, violencia y extractivismo que actualmente domina en vastas zonas de la AmazonÚa ecuatoriana.
Insuficiencia y desafÚos del marco normativo
Pese a que Ecuador cuenta con un marco legal avanzado que reconoce los derechos de la naturaleza, el derecho a la consulta previa, libre e informada, y establece sanciones contra la minerÚa ilegal, en la prÃctica persisten graves falencias estructurales que obstaculizan su aplicaciµn efectiva (Acosta & MartÚnez, 2018). La situaciµn se asemeja a un barco bien diseþado, pero con tripulaciµn descoordinada y herramientas rotas: aunque las normas existen, su ejecuciµn se ve limitada por la falta de coordinaciµn interinstitucional, la corrupciµn a distintos niveles del Estado y la escasa presencia institucional en zonas fronterizas como Orellana y SucumbÚos (DefensorÚa del Pueblo del Ecuador [DPE], 2022).
A estos factores se suman la carencia de personal tÕcnico capacitado, la insuficiencia de recursos logÚsticos para realizar controles ambientales eficaces y una voluntad polÚtica muchas veces condicionada por intereses econµmicos y extractivistas. Como resultado, el marco legal se aplica de manera parcial, fragmentada o incluso selectiva, generando una justicia ambiental dÕbil, en la que los procesos judiciales se dilatan y rara vez se consolidan como precedentes jurÚdicos fuertes (Villavicencio, 2021).
Un avance significativo en esta materia fue la sentencia 273-19-JP/22 de la Corte Constitucional, que declarµ la vulneraciµn de los derechos colectivos de la comunidad Ai CofÃn de Sinangoe, incluyendo el derecho a la consulta previa y los derechos de la naturaleza. Esta decisiµn marcµ un hito en la jurisprudencia nacional al reforzar la constitucionalidad del consentimiento previo de las comunidades indÚgenas ante proyectos extractivos (Corte Constitucional del Ecuador, 2022). Sin embargo, su aplicaciµn en casos similares ha sido limitada, como si fuera una antorcha encendida en medio de una densa niebla: su luz existe, pero no logra penetrar el sistema en su conjunto, por la resistencia de actores econµmicos y polÚticos poderosos, y por la inercia de instituciones que aºn priorizan el desarrollo extractivo sobre la protecciµn ambiental.
AdemÃs, la lucha continua por la justicia ambiental en Ecuador revela la necesidad urgente de un enfoque de gobernanza mÃs sµlido e integrado, que vaya mÃs allà del simple reconocimiento formal de derechos. La relaciµn entre comunidades locales e industrias extractivas refleja un desequilibrio sistÕmico, donde los intereses econµmicos pesan mÃs que las garantÚas ambientales. Este desequilibrio perpetºa la exclusiµn de las voces indÚgenas y vulnerables, muchas veces invisibilizadas por estructuras de poder centralizadas (Escobar, 2020).
La intensificaciµn de la minerÚa impulsada por la demanda global de minerales estratÕgicos ha agravado estos conflictos, generando tensiones sociales cada vez mÃs evidentes en la cuenca amazµnica (êlvarez, 2023). En este contexto, replantear los mecanismos de implementaciµn y fiscalizaciµn ambiental se vuelve imprescindible. Fortalecer las iniciativas lideradas por comunidades y movimientos sociales de base puede compararse con nutrir las raÚces de un Ãrbol: desde abajo se puede dar estabilidad y vida a todo el sistema.
Estas iniciativas no solo cuestionan el statu quo extractivista, sino que tambiÕn proponen prÃcticas sostenibles y centradas en la autodeterminaciµn territorial y cultural. Apostar por una gobernanza participativa y territorial abre paso a una distribuciµn mÃs equitativa del poder, fomentando una estructura social y ecolµgica mÃs resiliente, democrÃtica y justa para el presente y futuro del paÚs (UNEP, 2021).
Visiµn integral: enfoque econµmico, social, cultural y geopolÚtico
La minerÚa ilegal no puede ser comprendida ni enfrentada de manera efectiva si se analiza ºnicamente desde una perspectiva ambiental o jurÚdica. Es imprescindible adoptar una visiµn holÚstica que abarque simultÃneamente los factores econµmicos, sociales, culturales y geopolÚticos, ya que todos estos elementos estÃn profundamente interrelacionados en las dinÃmicas extractivas que se desarrollan en las provincias amazµnicas de Orellana y SucumbÚos (SÃnchez & Leµn, 2021).
Estas provincias son territorios estratÕgicos, no solo por su riqueza en biodiversidad y minerales, sino tambiÕn por su ubicaciµn fronteriza con Colombia. Esta condiciµn geogrÃfica ha convertido la regiµn en un corredor para el trÃfico ilÚcito de maquinaria, combustibles, insumos quÚmicos y personas, facilitando la consolidaciµn de redes criminales y grupos armados. Estos actores aprovechan la debilidad institucional para imponer su control territorial, transformando el paisaje sociopolÚtico, erosionando la autoridad del Estado y generando espacios dominados por una economÚa paralela sustentada en la violencia, la explotaciµn y el despojo (êlvarez, 2023; UNODC, 2021).
Desde la dimensiµn econµmica, el abandono histµrico del Estado ha generado un vacÚo estructural en el acceso a servicios bÃsicos y alternativas productivas sostenibles. Este vacÚo ha sido ocupado por economÚas ilegales que ofrecen ingresos rÃpidos a poblaciones empobrecidas, mientras destruyen los ecosistemas y refuerzan la dependencia de actividades ilÚcitas. En consecuencia, se reproduce un modelo de acumulaciµn excluyente, en el que las comunidades no acceden a los beneficios del desarrollo, sino que cargan con sus costos ambientales y sociales (Acosta & MartÚnez, 2018; MAATE, 2022).
Desde lo social, este modelo promueve la exclusiµn estructural, debilitando los vÚnculos comunitarios, generando conflictos internos y exponiendo a la poblaciµn especialmente a los jµvenes a dinÃmicas de reclutamiento por parte de actores armados ilegales. El acceso limitado a servicios pºblicos y la impunidad con la que operan estas redes generan un sentimiento de desprotecciµn y desesperanza, con impactos desproporcionados sobre mujeres, niþos y niþas (DPE, 2022; Cepeda, 2020).
En el Ãmbito cultural, la minerÚa ilegal representa una amenaza directa a las cosmovisiones y prÃcticas ancestrales de los pueblos indÚgenas. Las lµgicas extractivistas no solo destruyen los territorios, sino tambiÕn contaminan el tejido simbµlico y espiritual que vincula a estas comunidades con la selva. Se manifiestan asÚ procesos de aculturaciµn y pÕrdida de saberes tradicionales, incluyendo el debilitamiento de la lengua materna, la mercantilizaciµn de la tierra y la desapariciµn de ritos sagrados (Escobar, 2020; Acosta & MartÚnez, 2018).
Desde una perspectiva geopolÚtica, la falta de presencia efectiva del Estado y la inexistencia de una polÚtica fronteriza integral han permitido que actores externos como empresas transnacionales, redes criminales y hasta intereses geoestratÕgicos influyan directamente en la configuraciµn del territorio amazµnico ecuatoriano. Esta situaciµn compromete la soberanÚa nacional y debilita los mecanismos de protecciµn de los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indÚgenas, quienes se ven atrapados en disputas ajenas a su control (UNEP, 2021; UNODC, 2021).
Ante este complejo panorama, es urgente repensar el rol del Estado y de la sociedad civil en la defensa del territorio. Se requieren polÚticas pºblicas integrales que combinen prevenciµn, vigilancia, justicia ambiental y garantÚa de derechos desde un enfoque intercultural. Reconocer la diversidad de los pueblos amazµnicos y su papel fundamental en la conservaciµn de los ecosistemas es clave. Solo mediante un enfoque que entienda la minerÚa ilegal como un fenµmeno multicausal e interconectado serà posible construir soluciones duraderas, justas y sostenibles (SÃnchez & Leµn, 2021; Escobar, 2020).
Criminalidad organizada y minerÚa ilegal
La minerÚa ilegal en la regiµn amazµnica ecuatoriana no opera como una actividad aislada ni marginal, sino como parte de un entramado delictivo altamente estructurado y articulado con redes de crimen organizado transnacional. Esta convergencia representa una amenaza directa a la seguridad nacional, a la soberanÚa territorial y a los derechos fundamentales de las poblaciones locales, especialmente en las provincias de Orellana y SucumbÚos, donde la dÕbil presencia del Estado ha facilitado la consolidaciµn de formas alternativas y violentas de gobernanza territorial.
Diversos informes de inteligencia, investigaciones periodÚsticas y anÃlisis acadÕmicos han documentado el control ejercido por organizaciones como Los Choneros, Los Lobos y los Comandos de la Frontera sobre zonas estratÕgicas de extracciµn minera (InSight Crime, 2023; El Universo, 2024). Estas estructuras criminales no solo explotan el oro ilegalmente, sino que tambiÕn operan como facilitadores logÚsticos de otras actividades ilÚcitas, como el narcotrÃfico, el trÃfico de armas y la trata de personas. Utilizan insumos quÚmicos prohibidos, como el mercurio importado clandestinamente desde Colombia o Brasil, y blanquean las ganancias mediante empresas fachada o negocios informales, imposibilitando su rastreo por parte de las autoridades fiscales (UNODC, 2024).
La regiµn del rÚo Putumayo, asÚ como Ãreas cercanas al Alto Punino, se ha transformado en un corredor estratÕgico para la circulaciµn de oro, droga y armamento. Esta articulaciµn entre minerÚa ilegal y crimen organizado ha generado una economÚa criminal integrada, donde los distintos delitos se retroalimentan y fortalecen mutuamente, dando lugar a un fenµmeno de gobernanza criminal de facto (InSight Crime, 2023). En estas zonas, las normas las dictan las redes ilÚcitas, desplazando la autoridad del Estado y sometiendo a las comunidades a esquemas de violencia sistemÃtica.
El impacto humano es devastador. Las poblaciones indÚgenas y campesinas enfrentan constantes amenazas, extorsiones, desplazamientos forzados y pÕrdida del control sobre sus territorios ancestrales. Las mujeres, niþas y adolescentes son especialmente vulnerables a la trata con fines de explotaciµn sexual, mientras que los jµvenes son reclutados por las organizaciones criminales ante la ausencia de alternativas productivas dignas. Estos factores configuran una situaciµn de violencia estructural que afecta los derechos colectivos, el tejido comunitario y la reproducciµn de la vida.
Eventos como la masacre del 9 de mayo de 2025, donde fueron asesinados 11 militares en Alto Punino durante un operativo contra la minerÚa ilegal, evidencian el alto grado de militarizaciµn y resistencia armada que enfrenta el Estado en su intento por recuperar el control de estos territorios (Primicias, 2025). Esta violencia no es casual, sino producto de la consolidaciµn de una arquitectura criminal que combina coerciµn armada, poder econµmico y cooptaciµn institucional.
Desde un punto de vista institucional, la infiltraciµn del crimen organizado en organismos pºblicos, fuerzas del orden y sistemas judiciales erosiona gravemente la legitimidad democrÃtica. La corrupciµn, la impunidad y la falta de coordinaciµn interinstitucional impiden respuestas eficaces y sostenibles. La ausencia de una polÚtica integral de seguridad ambiental y de protecciµn territorial ha facilitado que estas organizaciones operen con impunidad, socavando la gobernabilidad y minando la confianza ciudadana (Villavicencio, 2021).
Frente a este escenario, resulta imprescindible superar los enfoques meramente punitivos. Se requiere una estrategia integral que combine medidas de seguridad con polÚticas sociales, econµmicas y culturales que fortalezcan las capacidades comunitarias, promuevan la justicia restaurativa y garanticen los derechos colectivos. Solo mediante la articulaciµn entre el Estado, las organizaciones sociales y los pueblos originarios serà posible frenar el avance de estas estructuras criminales y recuperar la soberanÚa sobre los territorios amazµnicos.
Participaciµn de las comunidades y resistencia territorial
La minerÚa ilegal en la regiµn amazµnica del Ecuador no puede ser analizada como una simple actividad extractiva, sino como una manifestaciµn de un sistema de violencia estructural que opera en complicidad con redes transnacionales de criminalidad organizada. Esta forma de extractivismo ilegal se sustenta en la fragilidad institucional del Estado, el abandono histµrico de las comunidades fronterizas y la alta rentabilidad del oro en mercados globales. Como resultado, las provincias amazµnicas de Orellana y SucumbÚos se han convertido en epicentros de disputas territoriales, despojo y consolidaciµn de soberanÚas paralelas impuestas por actores armados ilegales (InSight Crime, 2023; UNODC, 2024).
Diversos estudios e informes oficiales han seþalado cµmo organizaciones como Los Choneros, Los Lobos y los Comandos de la Frontera ejercen control armado y econµmico sobre territorios mineros estratÕgicos, estableciendo estructuras coercitivas de gobierno local. Estas organizaciones imponen reglas, explotan recursos, controlan rutas fluviales y terrestres, extorsionan a la poblaciµn y corrompen funcionarios pºblicos, judiciales y policiales, constituyendo una gobernanza criminal de facto (UNODC, 2024). AdemÃs, utilizan el oro como mecanismo de lavado de activos y financiamiento de otras actividades ilÚcitas, lo que ha convertido al extractivismo ilegal en una parte integral de la economÚa criminal regional.
El impacto de este fenµmeno sobre las comunidades locales es devastador y multidimensional. Las poblaciones indÚgenas y campesinas son desplazadas de sus territorios ancestrales, pierden sus medios de subsistencia y enfrentan un clima permanente de violencia, represiµn y miedo. El tejido social comunitario se ve afectado por la fragmentaciµn, el silencio forzado y la ruptura del liderazgo tradicional. Las mujeres y niþas son particularmente vulnerables a redes de trata y explotaciµn sexual, mientras que los jµvenes son cooptados por grupos armados o sometidos a trabajos forzados en campamentos mineros ilegales, donde la vida carece de garantÚas mÚnimas de dignidad.
La masacre ocurrida en mayo de 2025 en Alto Punino, donde murieron 11 militares durante un fallido operativo contra la minerÚa ilegal, demuestra el alto grado de militarizaciµn, violencia y control territorial que ostentan estas redes criminales. Lejos de ser un evento aislado, este hecho confirma la presencia consolidada de estructuras delictivas con capacidad armada y logÚstica para enfrentar al Estado (Primicias, 2025).
Desde un enfoque institucional, la ausencia del Estado ha permitido que estas organizaciones criminales ocupen el vacÚo de poder y definan las reglas de convivencia en zonas enteras de la AmazonÚa ecuatoriana. Esta pÕrdida de control estatal no solo pone en riesgo la soberanÚa nacional, sino que socava las bases democrÃticas al permitir la cooptaciµn de instituciones locales y la manipulaciµn de procesos polÚticos por parte de intereses ilegales (Villavicencio, 2021). La minerÚa ilegal, en este contexto, se convierte en un instrumento de dominaciµn y control territorial que profundiza la desigualdad, vulnera derechos colectivos y erosiona la confianza ciudadana en la institucionalidad.
Frente a esta complejidad, las respuestas estatales enfocadas exclusivamente en el uso de la fuerza han resultado insuficientes y, en ocasiones, contraproducentes. La criminalizaciµn de los territorios y la militarizaciµn de los conflictos sin estrategias estructurales de inclusiµn y reparaciµn solo agravan la violencia y profundizan la exclusiµn. Por tanto, es indispensable adoptar un enfoque multidimensional que incluya mecanismos de protecciµn comunitaria, justicia restaurativa, educaciµn intercultural, acceso a servicios bÃsicos y generaciµn de alternativas econµmicas sostenibles.
AdemÃs, la participaciµn activa de las comunidades es clave para enfrentar este fenµmeno. Las organizaciones indÚgenas, campesinas y ambientales han demostrado una capacidad notable de resistencia territorial, mediante acciones de defensa de derechos colectivos, denuncias internacionales y procesos de autogobierno. Reconocer y fortalecer estas formas de organizaciµn es fundamental para restablecer el tejido social y avanzar hacia un modelo de desarrollo que priorice la justicia ambiental, la equidad econµmica y el respeto a la diversidad cultural.
Propuestas y alternativas sostenibles
Frente al crecimiento descontrolado de la minerÚa ilegal y sus consecuencias devastadoras sobre el tejido social, la institucionalidad democrÃtica y los ecosistemas amazµnicos, se vuelve urgente el diseþo e implementaciµn de estrategias integrales, sostenidas y contextualizadas. Estas estrategias no deben limitarse a respuestas tecnocrÃticas o represivas, sino constituirse como verdaderos mecanismos de reparaciµn histµrica, justicia ambiental y empoderamiento territorial. Las soluciones deben construirse desde un enfoque intercultural y de derechos humanos, reconociendo el papel fundamental de los pueblos indÚgenas y campesinos como actores activos en la defensa del territorio y del patrimonio natural del paÚs (Acosta & MartÚnez, 2018; Escobar, 2020).
En este marco, se proponen las siguientes lÚneas estratÕgicas:
1. Fortalecimiento de la gobernanza ambiental comunitaria
La construcciµn de modelos alternativos de gobernanza debe partir del reconocimiento del saber ancestral, la autodeterminaciµn de los pueblos y el ejercicio colectivo de los derechos territoriales. Esto implica garantizar el respeto a las estructuras organizativas tradicionales, promover el autogobierno indÚgena y establecer mecanismos legales vinculantes que reconozcan a las comunidades como sujetos activos en la gestiµn ambiental. La gobernanza ambiental con enfoque comunitario y plurinacional ha demostrado ser una herramienta eficaz para el manejo sostenible de los recursos naturales y la conservaciµn de la biodiversidad (Gudynas, 2011; UNEP, 2021).
2. Inversiµn pºblica sostenida en salud, educaciµn y alternativas econµmicas
Las soluciones estructurales requieren que el Estado asuma una presencia activa y responsable en los territorios histµricamente excluidos. Es urgente ampliar la cobertura y calidad de servicios bÃsicos, especialmente en salud intercultural, educaciµn biling■e y conectividad digital, e implementar proyectos econµmicos sostenibles bajo principios del Sumak Kawsay o buen vivir. Iniciativas como el ecoturismo comunitario, la agroecologÚa, la apicultura, los bioemprendimientos y la reforestaciµn productiva pueden generar ingresos dignos y sostenibles, coherentes con las cosmovisiones locales (Villalba, 2013; MAATE, 2022).
3. Creaciµn de observatorios ciudadanos y ambientales
Para romper los cÚrculos de impunidad y opacidad que rodean a las concesiones mineras y a las actividades ilegales, es imprescindible fomentar la participaciµn ciudadana en la fiscalizaciµn social. La creaciµn de observatorios territoriales autµnomos, descentralizados y con respaldo tÕcnico permitirÚa monitorear el cumplimiento de la legislaciµn ambiental, denunciar irregularidades y generar alertas tempranas sobre conflictos socioambientales. Estos espacios deben contar con herramientas tecnolµgicas y respaldo legal para incidir en las decisiones estatales (DefensorÚa del Pueblo del Ecuador [DPE], 2022).
4. GarantÚa del derecho a la consulta previa, libre e informada
A pesar de su reconocimiento constitucional y jurisprudencial, el derecho a la consulta previa continºa siendo sistemÃticamente vulnerado. Este derecho no debe reducirse a un trÃmite administrativo, sino que debe aplicarse con carÃcter vinculante, culturalmente pertinente y respetando el consentimiento libre e informado de las comunidades. La sentencia 1149-19-JP/21 de la Corte Constitucional establece parÃmetros claros para su aplicaciµn, los cuales deben ser exigibles mediante mecanismos independientes y participativos (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
5. Fortalecimiento institucional y lucha contra redes ilegales
La erradicaciµn de la minerÚa ilegal exige una institucionalidad fuerte, articulada y libre de corrupciµn. Es necesario crear unidades fiscales y judiciales especializadas en delitos ambientales y crimen organizado, asÚ como capacitar a agentes de control, jueces y defensores pºblicos en normativa ambiental y derechos colectivos. La cooperaciµn internacional, especialmente en inteligencia financiera, rastreo del oro ilegal y control fronterizo, serà clave para desmantelar las estructuras criminales que sostienen la minerÚa ilegal (UNODC, 2021).
6. Programas de reconversiµn laboral y transiciµn justa
Miles de personas participan en la minerÚa ilegal como ºnico medio de subsistencia. Por ello, es indispensable implementar polÚticas de reconversiµn laboral que incluyan capacitaciµn tÕcnica, acceso a crÕditos productivos, formalizaciµn de emprendimientos y acompaþamiento psicosocial. Estas medidas deben diseþarse con enfoque territorial, interseccional y de gÕnero, considerando las condiciones especÚficas de las poblaciones vulnerables. Solo asÚ se podrà romper el ciclo de dependencia econµmica y ofrecer alternativas reales de vida digna (SÃnchez & Leµn, 2021; UNEP, 2021).
Estas acciones no deben ser impuestas verticalmente desde el centro del poder, sino co-construidas con las comunidades amazµnicas a travÕs de procesos participativos, interculturales y deliberativos. Reconocer y fortalecer el rol de los pueblos indÚgenas como defensores del territorio y garantes del equilibrio ecolµgico es condiciµn esencial para avanzar hacia un nuevo pacto social y ambiental. Las alternativas sostenibles no deben entenderse ºnicamente como soluciones tÕcnicas, sino como formas de justicia histµrica y restituciµn de derechos, que devuelvan la dignidad a los pueblos y restauren la armonÚa con la naturaleza.
CONCLUSIONES
El presente anÃlisis demuestra que la minerÚa ilegal en las provincias de SucumbÚos y Orellana no es un fenµmeno aislado, sino un problema estructural profundamente arraigado que afecta de manera simultÃnea al medio ambiente, a los derechos colectivos de las comunidades y a la estabilidad del Estado de derecho en el Ecuador. Esta actividad, que se expande en territorios histµricamente marginados, ha generado graves impactos sociales, culturales, econµmicos y ecolµgicos, poniendo en riesgo la vida de las comunidades locales, la biodiversidad amazµnica y la soberanÚa nacional.
Pese a que el marco normativo ecuatoriano reconoce principios avanzados como los derechos de la naturaleza, el derecho a la consulta previa y la protecciµn del territorio ancestral, su aplicaciµn sigue siendo dÕbil e insuficiente. Las instituciones encargadas de hacer cumplir estas normas enfrentan mºltiples obstÃculos: corrupciµn, falta de coordinaciµn, escasez de recursos y, sobre todo, una presencia limitada del Estado en zonas fronterizas. Esto ha permitido que redes de crimen organizado se consoliden en estos territorios, ejerciendo control social, econµmico y polÚtico mediante el uso de la violencia y la ilegalidad.
Las comunidades afectadas no han permanecido pasivas. En varios casos han liderado procesos de resistencia territorial y defensa de sus derechos, a pesar de enfrentar amenazas constantes. Sin embargo, estos esfuerzos necesitan del respaldo efectivo del Estado y de polÚticas pºblicas que prioricen su protecciµn, su autodeterminaciµn y su desarrollo integral.
Por tanto, enfrentar la minerÚa ilegal exige un enfoque integral y multisectorial. No basta con acciones punitivas o discursos de legalidad. Es necesario fortalecer la institucionalidad democrÃtica, garantizar la justicia ambiental, promover alternativas econµmicas sostenibles y reconocer el papel fundamental de las comunidades amazµnicas como defensoras legÚtimas del territorio. Solo asÚ serà posible construir un modelo de desarrollo justo, equitativo y respetuoso de la vida, la cultura y la naturaleza.
Referencias
- Acosta, A. (2012). El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos. Abya Yala.
- Constituciµn de la Repºblica del Ecuador. (2008). Registro Oficial Suplemento 449. Asamblea Nacional del Ecuador. https://www.asambleanacional.gob.ec
- Corte Constitucional del Ecuador. (2021). Sentencia No. 1149-19-JP/21: Caso Pueblo Shuar Arutam. https://www.corteconstitucional.gob.ec
- El Universo. (2024, marzo 8). MinerÚa ilegal y crimen organizado en la AmazonÚa ecuatoriana. https://www.eluniverso.com
- Fundaciµn InSight Crime. (2023). EconomÚas criminales en AmÕrica Latina: el caso del oro ilegal. https://insightcrime.org
- Fundaciµn InSight Crime. (2023). El oro ilegal en AmÕrica Latina: minerÚa, violencia y redes de poder. https://insightcrime.org
- Gudynas, E. (2011). Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. AmÕrica Latina en Movimiento, (462). https://www.alainet.org
- Ministerio del Ambiente, Agua y Transiciµn Ecolµgica del Ecuador. (2022). Informe tÕcnico sobre impactos econµmicos de la minerÚa ilegal en ecosistemas sensibles de la AmazonÚa ecuatoriana.
- Naciones Unidas - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2024). Informe mundial sobre crimen organizado y actividades extractivas ilÚcitas en AmÕrica del Sur. https://www.unodc.org
- Naciones Unidas - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2024). Oro ilegal, crimen organizado y corrupciµn en SudamÕrica. https://www.unodc.org
- Primicias. (2025, febrero 14). Masacre en Alto Punino: asesinato de 11 militares durante operativo antiminero. https://www.primicias.ec.
ˋ 2025 por los autores. Este artÚculo es de acceso abierto y distribuido segºn los tÕrminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuciµn-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Enlaces de Referencia
- Por el momento, no existen enlaces de referencia
Polo del Conocimiento ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô
Revista CientûÙfico-Acadûˋmica Multidisciplinaria
ISSN: 2550-682X
Casa Editora del Poloô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô
Manta - Ecuador ô ô ô ô ô ô
Direcciû°n:ô Ciudadela El Palmar, II Etapa,ô Manta - ManabûÙ - Ecuador.
Cû°digo Postal: 130801
Telûˋfonos:ô 056051775/0991871420
Email: polodelconocimientorevista@gmail.com /ô director@polodelconocimiento.com
URL:ô https://www.polodelconocimiento.com/
ô
ô